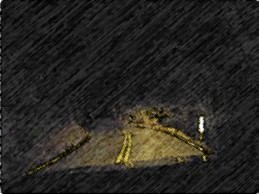Mucho
antes de que el avión aterrizara en el aeropuerto, varios pasajeros
intuimos que algo terrible estaba ocurriendo allí abajo. Tan sólo
teníamos que asomarnos por las ventanillas para ver las enormes
volutas de humo que surgían en diferentes puntos de la ciudad.
Las
azafatas nos intentaron tranquilizar con un surtido de frases
memorizadas para casos de emergencia y sus ensayadas sonrisas, aunque
en sus ojos se podía vislumbrar el miedo que sentían ante el
peligro inminente. Dando por sentado que resultaría imposible
sonsacarles información alguna, continué oteando la ciudad desde
las alturas, mientras rezaba por el bienestar de todos mis amigos y
familiares.
Los
pasajeros más crédulos iniciaron una orgía de nerviosismo e
incertidumbre cuando el piloto logró aterrizar el avión y ningún
operario surgió a nuestro encuentro. Minutos más tarde él mismo
nos comunicó desde la cabina que no había logrado contactar con la
torre de control y que no nos quedaba más remedio que esperar hasta
que se restablecieran las comunicaciones.
No
tuvimos que esperar demasiado para ver por primera vez a un pequeño
grupo de personas con las prendas de vestir rasgadas y manchadas de
sangre. Tenía una forma de caminar bamboleante y grotesca, por lo
que en aquel momento no supe asimilar lo que mis ojos estabas viendo,
hasta que alguien exclamo ¡Zombis!
Acordamos
no hacer ruido y cuando todo quedó en calma los zombis comenzaron a
dispersarse en distintas direcciones. Una vez recuperados del trance
el piloto y el resto de la tripulación se mezclaron entre nosotros y
pronto reunieron algunos voluntarios para explorar el aeropuerto en
busca de supervivientes.
Mi
primer impulso fue ofrecerme para aquella expedición, pero logré
contenerme al pensar que aquello era una temeridad. Sin duda había
gente más capacitada que yo en el avión para explorar un lugar
infestado de zombis; aunque, por otra parte, ansiaba volver a
respirar aire puro y saber de primera mano lo que estaba pasando allí
fuera.
Parte:
2
Finalmente
decidí mantenerme al margen de aquel descabellado plan. Sin duda un
avión comercial no era el lugar más idóneo para obtener el
equipamiento necesario para poder repeler el ataque de una
infatigable horda de zombis.
Cuando
el grupo de voluntarios consiguió descender del aparato, pude ver
desde mi ventana como conseguían atravesar la pista de aterrizaje
sin sufrir ningún percance y finalmente se introducían en el
edificio más cercano.
Tras
los primeros momentos de tensión, el resto de pasajeros consiguieron
crear un ambiente relajado en el interior del avión. Se formaron
varios grupos de personas que charlaban o discutían a media voz,
mientras las azafatas nos repartían bolsitas snacks
y
botellas de agua para amenizar la espera.
Intentando
salir del estado apático en el que me hallaba, centré mi atención
en la conversación que mantenían los dos pasajeros que estaban
sentados justo al otro lado del pasillo; pues me llamó la atención
sus formas de vestir, ya que parecían haberse vestido con ropa
preseleccionada por sus madres a pesar de superar de la treintena.
–Yo
diría que esos zombis son una mezcla entre los de primera
generación y la segunda –sentenció
el pasajero sentado junto a la ventanilla.
–¿A
qué te refieres? –le
preguntó su compañero.
–Pues
que caminan
relativamente rápido como los zombis de las películas actuales,
pero parecen estúpidos y resistentes como los de las pelis antiguas.
No creo que pudiéramos partirlos en dos de un sólo golpe.
–Sean
como sean, si alguna vez me voy a transformar en uno de ellos,
prométeme que acabarás con mi sufrimiento –le
exigió el pasajero que estaba sentado junto al pasillo.
–¿No
te gustaría vivir la experiencia? –le
preguntó el friki de la ventanilla –.
Quizá merezca la pena.
–¿Bromeas?
–exclamó
su compañero –.
Imagínate que estás en un buffet libre y que tras
darle un bocado al contenido del primer plato, este se convierte en
el pie de la persona que tienes sentada a tu lado. ¡Y digo pie por
no decir otra cosa!
–¡Joder!
Entonces el virus zombi funciona como la maldición del rey Midas,
con la diferencia de que todo aquel que se intentan comer se
transforma en uno de ellos –reflexionó
el pasajero junto a la ventanilla –.
¡Con razón siempre están gimiendo y tienen tan mala leche!
Por
absurda que pudiera parecer aquella conversación, aquellos idiotas
consiguieron que perdiera el apetito.
Parte:
3
Pasaban
las horas sin que pudieramos saber en qué situación se encontraban
nuestros exploradores; si había llegado a salvo junto a otros
supervivientes o si estaban vagando de un lado para el otro sin
exhalar aire por sus pulmones.
Como
la situación me comenzaba a resultar insoportable, me levanté por
primera vez del asiento y me dirigí hacia la cabina del avión para
intentar sonsacarle alguna información al copiloto. Tras ignorar por
completo las protestas de las azafatas, entré en el compartimento de
pilotaje y lo localicé sentado frente al cuadro de control, mientras
observaba a un grupo de zombis errantes.
–Ven.
Siéntate a mi lado –me
ordenó nada más reparar en mi presencia –.
Llevo un buen rato observándoles y he llegado a la conclusión que
no les gusta demasiado exponerse al sol.
Tras
observar a aquel grupo de zombis durante unos instantes, no me sentí
capaz de llegar a ninguna conclusión.
–¿Y
cómo podríamos sacar provecho a tu descubrimiento? –le
pregunté siguiéndole la corriente.
–Aún
no lo sé –me
contestó –.
Tendré que observarles durante un rato más.
Sin
duda aquel hombre estaba fuera de juego, por lo que no pude contar
con él para formar un segundo grupo de exploración; así que le
dejé observando a sus anchas lo que le viniera en gana.
Al
pasar frente a la puerta de embarque, se cruzó por mi mente una
funesta pregunta que requería una pronta respuesta. ¿Cómo
piensas bajar del avión? Así
que me abalancé contra la puerta y la intenté abrir sin demasiado
éxito. Pese a las protestas del resto de pasajeros, logré
controlarme y convencí a una azafata para que la abriera; y tras
recibir una fresca ráfaga de aire en el rostro, se abrió ante mí
una basta extensión de asfalto a varios metros bajo mis pies.
Instintivamente me aferré al
vano de la puerta, mientras notaba como mi vista se comenzaba a
nublar y se desvanecían las pocas fuerzas que aún me quedaban. Sin
duda aquello era una jugarreta del destino. Desde niño sufro
acrofobia, un mal que me impide moverme en libertad en lugares
elevados a causa de la ansiedad; por lo que le pedí a la azafata que
cerrara la puerta y regresé a mi asiento arrastrando los pies.
Parte:
4
Por
mucho que intentara mentalizarme de que sólo tendía que dejarme
caer desde unos pocos metros de distancia, y que era absurdo pensar
en una posible caída mortal, no conseguí vencer el malestar que me
producía aquella situación. De hecho, por muy irracional que
pudiera parecer, me preocupaba más cómo iba a descender del avión,
que la posibilidad de ser devorado por una horda de zombis
hambrientos.
Lejos
de dejarme llevar por la autocompasión, enardecí por la ira que me
producía mi propia debilidad; y tras ponerme en pie, reclamé la
atención del resto de pasajeros al sugerir la formación de un nuevo
grupo de exploradores, con la finalidad de localizar a nuestros
compañeros desaparecidos e intentar encontrar un lugar seguro donde
instalarnos.
La
reacción de mis compañeros de vuelo fue variada, aunque finalmente
me hice con un pequeño grupo de voluntarios. Tras realizar los
preparativos, me encontré de nuevo frente a la puerta de embarque.
Ante
la incrédula mirada de los presentes, permanecí petrificado ante el
abismo que se abría de nuevo ante mí, pues mi mente se empeñaba en
recibir una información errónea sobre la verdadera distancia que
separaba mis pies de la pista de aterrizaje. Muy a mi pesar, mi
comportamiento generó dudas entre los voluntarios; pero, por
fortuna, uno de ellos tomó las riendas de la situación al ser el
primero en bajar del avión.
Tras
el primer voluntario, hubo un segundo que logró contactar con el
asfalto y entre ambos me animaron para que me reuniera con ellos.
Ante aquellos gestos de solidaridad, me armé de valor y logré
saltar con las pocas fuerzas que me quedaban.
Cuando
mis pies aterrizaron sobre la pista de aterrizaje descubrí que al
fin estaba a salvo donde realmente quería estar, me hice a un lado y
permanecí sentado en el suelo recuperando las energías perdidas por
mis miedos, mientras contemplaba cómo saltaban el resto de
voluntarios.
Antes
que descendiera nuestro último compañero, mi corazón había vuelto
a latir con total normalidad, aunque mi cuerpo estaba impregnado de
sudor y mis fuerzas escasearan hasta poderme recuperar.
Parte:
5
Nada
más llegar al vestíbulo del edificio, el lugar donde se había
introducido el primer grupo de voluntarios, pudimos observar que allí
había ocurrido una terrible masacre. Mirara a donde mirase podía
localizar sin problemas algún que otro miembro amputado, junto a su
respectivo charco de sangre. Por si fuera poco, aquel panorama iba
acompañado por el intenso olor metálico surgido de todo aquel
torrente sanguíneo derramado.
No
había ningún muerto viviente por las inmediaciones, pues en
aquellos momento debían estar purulando en otras estancias; así que
aprovechamos la ocasión para armarnos con cualquier objeto
contundente que pudiéramos encontrar a nuestro paso.
No
sé muy bien cómo ocurrió; pues en aquel momento estaba valorando
si debía sustituir un paraguas que había encontrado entre los
restos humanos, por un palo de golf que me ofrecía uno de los
voluntarios, cuando de repente escuché el fuerte alarido de pavor de
uno de los nuestros al ser sorprendido. Antes de que ninguno de
nosotros pudiera reaccionar, uno de aquellos seres se había
abalanzado sobre su presa y le había desgarrado la yugular de un
solo bocado.
Pongo
a Dios por testigo que me hubiera gustado vengar la muerte de aquel
hombre, destrozándole el cráneo con el palo de golf que aún
sostenía entre mis manos, pero el alarido de horror y sorpresa había
alertado a una horda entera de esos seres. Era evidente que no
podíamos enfrentarnos a todos ellos sin perecer en el intento, así
que no nos quedó más remedio que batirnos en retirada.
En
cuestión de segundos logramos salir del edificio y por un momento
pensé que no tardaríamos en estar a salvo dentro del avión, aunque
pronto comprendí que no tenía que correr más que esos zombis,
sino que debía correr mucho más que mis propios compañeros.
Aquel
pensamiento hizo que me odiara a mí mismo, mientras los zombis del
interior del edificio más los que aún deambulaban por el exterior
lograron rodearme. Debilitado por el precario descenso del avión y
con un palo de golf como única arma, apenas pude ofrecer resistencia
mientras los zombis se abalanzaban sobre mí.
La
voracidad de esos seres era tal, que me causaron una muerte rápida y
dolorosa; aunque el autentico dolor no fue causado por sus mordiscos,
sino como consecuencia del hambre atroz que me producía el virus
zombi que ya formaba parte de mi maltrecho cadáver.